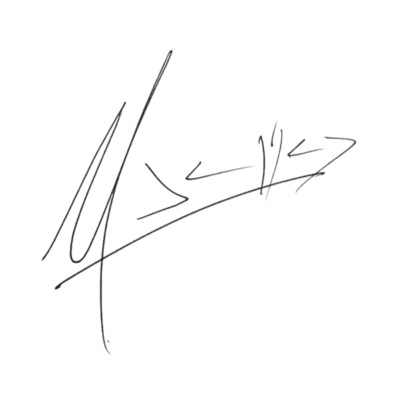Los dos estaban esperando en la calle cuando llegamos. Paré el motor de ese viejo Seat Ibiza y me despedí del examinador y del profe de autoescuela.
Caminé hacia Pablo y Pedro, mis mejores amigos. No levanté la mirada hasta que los tuve justo enfrente. Sus caras estaban entre expectantes y preocupadas.
—¡He aprobado! —dije sonriente.
Nos pusimos a dar saltos. Había aprobado el carnet de conducir a la primera y eso significaba que podríamos hacer lo que llevábamos años esperando. Ir de viaje por carretera desde nuestro pueblo perdido de la mano de Dios en el norte de Córdoba, hasta Vitoria-Gasteiz, para pasarlo en grande en el Azkena Rock Festival.
Esa misma tarde, mis padres me dejaron su Citroën Xara 1.9d. Un trasto que sonaba como los tractores del olivar donde los tres trabajamos toda la temporada de la aceituna para financiar aquel viaje. Había que celebrarlo.
—¡Vamos a celebrarlo!
Nuestro pueblo tenía poco más de 300 habitantes. Yo siempre estuve convencido de que los tres éramos los más jóvenes por aquel entonces. En el Xara escuchamos algunos CD´s de los grupos que no nos conocíamos del festival.
Todavía faltaban algunos meses para el festi, pero de camino a un pueblo cercano más grande y con más ambiente, fantaseamos con todos los sitios donde haríamos parada.
Un coche en el arcén.
Levanté el pie, como me habían enseñado.
—Eh, tío, son unas chicas —dijo Pedro.
—¡Para Anto, para! —siguió Pablo.
—Que va tíos, me da mal rollo. ¿Y si es una trampa como en las películas?
No tuvieron que insistir mucho más. Detuve el coche y di marcha atrás. No es que pretendiera impresionarlos, pero conducir marcha atrás se me daba bastante bien. El profe de la autoescuela dijo que es un don que algunos tenemos.
Tres chicas no mayores que nosotros fumaban apoyadas sobre el coche. Era un Renault 5 con bastante maltrato. Tenía el capó levantado y los intermitentes puestos.
—¿Qué os ha pasado? ¿Estáis bien? —preguntó Pablo.
—Nosotras sí, pero el coche no —respondió una de ellas—. ¿Tenéis cobertura en el móvil? —añadió zarandeando un ladrillo con teclas en la mano.
—Voy a mirar —respondió Pedro.
Pedro era el único que tenía teléfono móvil y siempre lo llevaba apagado. Solo podía usarlo para emergencias. Puse el coche delante del suyo y bajamos para probar la cobertura.
—Nosotros vamos a Dos Torres. Si queréis os llevamos —dijo Pablo.
—Solo hay cinco plazas —repliqué.
—A nosotras nos da igual mientras no se nos fastidie el finde.
No es que no me gustara que ellas vinieran con nosotros. Simplemente me aterraba la idea de estar con chicas. Cosas de jovenzuelos, ya sabes.
—Menos mal, yo tengo una rayita —dijo Pedro desde un poco más lejos y con el teléfono en alto.
BAM.
Estropicio.
—¡Mierda!
El Xara.
Había olvidado poner el freno de mano y se deslizó por su peso carretera abajo hasta darse con un olivo.
Irónico, ahora me doy cuenta de ello. También me río, pero en aquel momento no.
—Parece que vas a tener que usar esa rayita —dijo Pablo.
Quería ser gracioso delante de las chicas, pero no se planteaba el problema que esto nos iba a suponer. Llamamos a mis padres.
Gritos.
Me dicen qué hacer.
Llamamos al seguro.
Esperas y esperas.
Aparece la grúa.
El Xara destrozado y yo castigado.
—¿En serio? —preguntó Pedro decepcionado.
—En serio.
—Eso pasa por parar, Anto —dice Pablo.
Los dos miramos a Pablo de manera fulminante. Podría decir que paramos por su culpa, pero el responsable final era yo. Así lo vieron mis padres, que impusieron que, desde ese momento, solo podía coger el coche si uno de ellos me acompañaba.
Los planes de hacer un maravilloso viaje por carretera que culminase en el festival de rock al que tanto queríamos ir, se fueron a la mierda.
Pasamos todo el fin de semana juntos, rotando por los pocos sitios con encanto del pueblo, comiendo pipas y sin decir casi nada. Me daba mucha rabia aquel castigo. Entiendo que me vieran como un «nenaco», pero ya era mayor de edad y todos los caprichos me los había pagado currando en el campo. ¿No merecía un poco de compasión? Todos cometemos errores. Hasta los más viejos y experimentados.
Entonces lo recordé.
—Tíos —llame su atención—. Mi abuelo.
Me miraron extrañados.
—¿Tu abuelo qué?
—Mi abuelo lleva años sin conducir y tiene el coche muerto de risa en el cocherón de detrás de su casa.
Decidimos visitar a mi abuelo y, como seguro que mi madre ya le había dicho lo que me pasó, optamos por tomar su coche prestado sin que él se diera cuenta.
La tele se escuchaba desde fuera cuando llamamos a la puerta. Cómo no, mi abuelo estaba viendo el programa de Juan y Medio. No sé qué clase de embrujo crea ese presentador en los abueletes, pero todos lo ven.
Volvimos a llamar un par de veces más, porque no se entera de nada.
—¿Ves? No se va a dar ni cuenta de que el coche no está.
—¡Voy! ¡Voy! —se escuchó desde dentro.
Se le escuchaba refunfuñar para sí mismo conforme se acercaba a la puerta.
—¡Hombre, Antoñito! —exclamó al verme—. ¿Por qué no has entrado con tu llave?
—Se me ha olvidado abuelo —respondí mientras recibía unas palmadas bien fuertes en la cara.
Lo cierto era que no las había olvidado. De pequeño venía casi todas las tardes y, ahora que lo recuerdo, ya estaba viendo ese programa por entonces. Hacía un tiempo que dejé de ir a no ser que fuese necesario, así que saqué aquella llave gigante que abría su casa de mi llavero.
Pasamos dentro en una sucesión atropellada de mi abuelo preguntando quiénes eran mis amigos, nosotros respondiendo y él preguntando “¿Qué?”, porque no se enteraba.
La tele seguía a toda potencia. Aquellos vejetes buscaban compañía. La mayoría habían enviudado y se sentían un estorbo para sus familias. Quizá eso sentía el abuelo desde que la abuela se marchó. Yo ni siquiera la conocí.
Todo eso pasaba por mi cabeza mientras Pedro y Pablo le preguntaban lo primero que se les ocurría.
—¿Qué? —preguntaba el abuelo al no enterarse.
Mis amigos repetían sus preguntas y el abuelo comenzaba a divagar sobre alguna batallita.
Me sentí bastante mal por él en aquel momento. Pensaba en lo malo que estaba siendo, pero también en que no quería que nuestro viaje soñado se arruinara.
Encontré la llave del coche y la del cocherón. Hablamos un poco más con el abuelo y le dije que mi madre, su hija, quería que viniese a comer el domingo.
También era mentira, pero mis padres no aguantan mucho rato sin discutir cuando el abuelo estaba por medio. Podríamos decir que esta era una venganza por castigarme sin coche.
El cocherón llevaba tanto sin abrirse, que tuvimos que hacer fuerza los tres para despegar el candado. Las puertas metálicas chirriaron y dentro olía a humedad rancia, pero allí estaba.
—Ahí está —dijo Pedro.
Bajo algunas cajas, tapado por una manta llena de agujeros y cubierto por una capa de polvo. El Dodge Dart del abuelo.
Quitamos las cajas, la manta y lo abrimos. El polvo se convirtió en una espesa nube que lo cubría todo. Todo era gris, hasta el blanco de la carrocería se veía gris, como si mirases algo dentro de un sueño.
En ese momento me vinieron recuerdos de haber ido en el asiento de atrás del Dodge. Debía ser muy pequeño.
Tras retomar el aire en la calle y que toda aquella polución se disipara un poco, volvimos dentro. Me puse frente al enorme volante y puse la llave en el contacto. Sentí que era un momento muy especial, pero no hacía nada. No sonaba nada.
—No tiene batería —se escuchó tras nosotros.
Los tres saltamos del susto. Era como si me hubiera teletransportado fuera del coche para ver que el abuelo había aparecido de la nada.
Comenzamos una retahíla de excusas que ni nosotros nos creíamos. El abuelo solo nos miraba con esos ojos duros rodeados de arrugas. Nosotros seguimos. Que si era por probar, que si le queríamos dar una sorpresa lavándolo, que si tal y cual y aquel otro de allí.
—Es la batería —repitió el abuelo en el mismo tono —. Si me traéis una batería, arrancará a la primera seguro.
No nos regañó y el domingo vino a comer a casa. Mis padres discutieron con él por alguna tontería, pero no les dijo nada de nuestra incursión en el cocherón.
El lunes fuimos a pillar una batería con parte de lo ahorrado para el festival. No había problema, todavía teníamos suficiente. Mientras mirábamos cómo la cambiaba y ponía gasolina filtrada con un trapo de un viejo bidón, nos contó que ese era un Dodge Dart del 65, de los primeros que venían en blanco marfíl. Dijo que aunque Dodge fuese americana, el Dart lo fabricó una empresa española llamada Barreiros.
El coche no arrancó con la batería y la gasolina, pero pudimos ver cómo la mirada del abuelo había cambiado. Estaba entusiasmado. Pasamos el resto de la tarde aprendiendo cómo se limpia un carburador. Era algo bastante interesante, pero no preguntamos lo que no entendíamos por miedo a uno de sus “¿Qués?”.
Pasamos el resto de la semana yendo todas las tardes al cocherón con el abuelo. Cambiamos los filtros, el aceite y nos enseñó a limpiar el depósito de gasolina por dentro. Solo tuvimos que comprar el aceite, porque de lo demás, tenía recambios.
También le dimos una buena limpieza a fondo y nos reímos cuando Pablo usó un par de chicles para sustituir un tornillo que le faltaba a la matrícula trasera.
El domingo llenamos de aire las ruedas con una bomba de pie. Terminamos destrozados mientras el abuelo aguardaba sentado frente al volante. Estaba deseoso de girar la llave.
Cuando lo hizo, arrancó a la primera. El rumor de los seis cilindros en línea no era el más homogéneo, pero tenía carácter. Los tres nos pusimos a dar saltos de alegría. Cuando me giré buscando la mirada del abuelo dentro del coche, juraría haber visto una lágrima escapar. Él era uno de esos tipos del campo de toda la vida. Nunca lo vi así de emocionado y me sentí feliz por ello.
—Venga vamos —dijo el abuelo haciendo un gesto con la mano.
Pablo y Pedro se subieron a las plazas traseras y yo en el copiloto. Aunque rascó un poco y tuvo que hacer fuerza, la marcha se engranó sacudiendo el coche entero. El abuelo levantó el embrague acelerando suavemente. Estábamos en marcha.
Dimos un paseo por el pueblo. Los frenos chirriaban, la suspensión barqueaba y el escape petardeaba, pero eso no nos importaba ni un ápice. El sol se colaba por las ventanillas, que jamás estuvieron tan transparentes, y el olor del campo lo acompañaba mezclándose con el aroma a coche viejo.
—Mierda —dijo Pablo.
Una sirena.
—Mierda —repitió Pedro.
Luces que llegaban por el retrovisor.
—Mierda —me uní yo.
Un coche de la Guardia Civil se puso a nuestra altura haciendo gesto de que paráramos.
—¿Qué hace este loco? —preguntó el abuelo.
Le pedimos que parase, pero él ya lo estaba haciendo. Dos Civiles, uno viejo y otro joven, se bajaron del coche y se acercaron a la ventanilla del Dart.
—Va usted sin matrícula —inquirió el joven.
Lo del chicle no fue buena idea.
—Tampoco le funcionan las luces de freno —prosiguió.
—¿Qué?
—¡Las luces de freno! ¡No le funcionan! —repitió más alto.
—¿Qué pasa con los frenos? —siguió el abuelo.
Yo contenía mi risa y sabía que Pablo y Pedro también. No debía mirarlos, o todos estallaríamos en carcajadas.
—Isidoro —dijo al fin el Guardia más mayor—. ¿Se acuerda usted de mí? El hijo de la Herminia.
Mi abuelo pareció entenderlo a la perfección. Siempre me quedaré con la duda de si en realidad se hacía el sordo porque le convenía, o para irritar a los demás.
Hablaron un rato y le contamos que habíamos estado restaurando el Dart todos juntos. El Guardia Civil mayor decidió hacer la vista gorda y escoltarnos hasta el cocherón. Al joven no le gustó mucho, pero se notaba que le gustaba el coche cuando, al despedirse, nos dijo una lista de cosas para hacerle antes de poder realizar ningún viaje con él.
Los neumáticos que estaban lisos y agrietados, las famosas luces de freno, sujetar bien la matrícula, cambiar los limpiaparabrisas, repasar el escape que seguro que tenía fuga, pagar el impuesto de circulación si hacía falta, sacarle un seguro que no quisieron comprobar si teníamos y pasar la famosa ITV.
Eran demasiadas cosas en las que invertir dinero si no queríamos ser multados y, por qué no decirlo, viajar con un mínimo de seguridad. La desolación nos arropó bajo su manto.
—Lo pago yo —dijo el abuelo de repente.
—¿Qué? —preguntamos los tres al unísono.
—Es mi coche. Así que lo pago yo. Pero a cambio quiero que me llevéis a algún sitio fuera del pueblo, que ya hace años y años que no salgo.
Las semanas se convirtieron en meses. Encontrar brazos de suspensión para un coche tan viejo no era sencillo. No teníamos internet ni había webs maravillosas para comprar lo que necesitabas. Fuimos encontrando todo mientras la fecha de empezar nuestro viaje se acercaba. Queríamos salir el 1 de junio y hacer kilómetros durante 10 días hasta llegar al festival el día 11.
Pero no fue así.
Logramos tener todo dispuesto el día 12 de junio. El coche estaba en orden de marcha, con seguro y con ITV. Todavía daba tiempo de ir y ver los conciertos del último día de festival si salíamos ya. El abuelo miraba cómo mis amigos metían los macutos en el enorme maletero del Dart.
—Tened mucho cuidado, o su madre me mata —dijo.
—No hace falta tener tanto cuidado —dijo Pedro.
—¿Qué? —esta vez sí lo había escuchado bien.
—Usted viene con nosotros Isidoro —dijo Pablo.
—Te he hecho la maleta —añadí mientras salía con ella por la puerta de casa del abuelo.
—¿Qué? ¿Pero qué pinto yo allí?
—No te preocupes abuelo, tú nos pediste que te lleváramos a algún sitio fuera del pueblo y eso vamos a hacer —respondí.
Se puso tan incómodo, que tuvimos que tirar de él. Le terminamos por convencer diciendo que mi madre ponía como requisito que nos acompañase para darnos permiso de hacer el viaje.
Los kilómetros se sucedieron uno tras otro. Nunca había conducido tanto tiempo. Ni siquiera paramos, o llegaríamos tarde. No podíamos llegar tarde.
—¿Vas bien tío?
—Sí, sí, no os preocupéis.
Aunque el más despreocupado era el abuelo, que llevaba dormido en el asiento del copiloto más de dos horas, casi desde que salimos.
Al fin llegamos a Sevilla, a Mairena del Aljarafe, lugar donde se encontraban los estudios de grabación del programa que tantas veces había visto mi abuelo desde su sillón, imaginando que es una de esas personas que se atreven a abrir su corazón al mundo y afirmar que se sienten solas.
Y así fue. Una vez más, le engañamos. Le apuntamos al programa de Juan y Medio sin que lo supiera, metí un traje en su maleta y nos plantamos en el set de grabación con la hora justa.
Esperábamos algo de resistencia, pero el abuelo parecía enmudecido. Simplemente se sentó en uno de aquellos sillones, mientras los demás invitados contaban la historia de su vida y recibían llamadas de otras personas en su situación.
Finalmente le tocó a él y a así fue cómo se presentó:
—Me llamo Isidoro, tengo 84 años y llevo viudo más de 20. Vivo en el Guijo, en Córdoba y he trabajado en el campo toda mi vida. Mi persona favorita del mundo es mi nieto Antoñín y, mi hobby, pasear en el Dodge Dart color blanco marfil que hemos restaurado juntos.