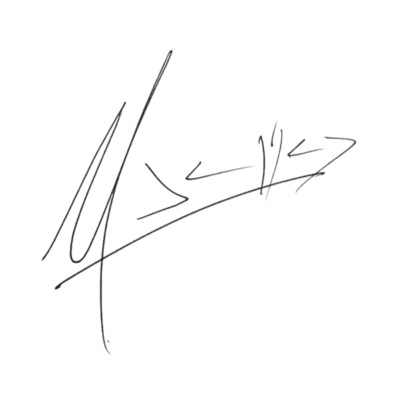Trabajo en un horario que nadie más trabaja. Es de noche. Para ir a mi puesto uso un tramo de secundaria de unos 20 minutos. Salgo de casa y me incorporo a él. Abandono la carretera por una vía de servicio con un túnel y allí está mi maravilloso centro de trabajo.
—No es maravilloso.
Paso toda la noche en ese lugar. Vivo de noche. No suelo ver la luz del sol en todo el invierno. Me despierto y es de noche, entro a trabajar siendo de noche, salgo de trabajar siendo de noche y me
acuesto, adivina, siendo de noche.
Oscuridad perpetua como en aquel pueblo de Alaska que salió una
vez en una peli de vampiros.
El único momento que puedo pensar en este tipo de cosas es cuando
conduzco de casa al trabajo y del trabajo a casa, durante esos 20
minutos de carretera secundaria completamente vacía.
—Toda para mí y mi coche.
Un Seat León FR amarillo de los primeros, el diésel. No es solo un medio de transporte. Es una prolongación de mi hogar. Cuando salgo del trabajo y lo veo esperando en el aparcamiento, se antoja más casa que mi casa. Me siento en él y un aura de protección me
rodea. Es un instante en que me siento bien.
—Pero hoy no está conmigo.
Está en el taller de un amigo para la revisión. Me ha prestado su viejo Seat 124 para que pueda ir a trabajar. Es un coche peculiar. No ha sido bien mantenido del todo.
—En casa de herrero, cuchara de palo.
Es raro usar un motor con carburación. Raro en sentido de especial. No tener ninguna clase de asistencia también hace que la experiencia sea diferente.
—Menos mal que si trae calefacción.
Algo me ciega.
Un coche aparece de frente. Es algo extraño. En los seis años que llevo haciendo el mismo trayecto a la misma hora, solo he coincidido con un par de coches. Ahora son tres, y este tercero no quita las largas. Estamos en la única recta de todo el tramo. Lanzo ráfagas, pero no
hace caso. No las quita.
—Me cago en todo, este tío se ha dormido.
Sigo con las ráfagas indignado. El coche desaparece. Ha apagado las luces. Algo pasa junto al 124,
pero no soy capaz de distinguirlo. Debía ser él. Miro por el retrovisor.
Nada. No hay luces de freno. No hay nada.
La recta termina y comienza el tramo de curvas más revirado. Con el 124 no se puede hacer tan deprisa, pero es lo bastante divertido como para olvidar lo sucedido. Hasta que, de la nada, unas luces aparecen en el retrovisor.
Alguien con las largas.
—Parece esto la M30 con tanto coche.
Ironía.
—¿Será el de antes?
El coche se acerca más y más a la zaga. No me gusta. Es hora de dejarlo atrás. Conozco perfectamente cada curva, pero el 124 no me da toda la confianza.
Sobreconducir nunca es bueno. Que te den un toque por detrás tampoco. El coche se va de culo haciendo un trompo. Estoy atravesado en la carretera y el motor se ha calado.
No sé cuánto ha pasado. Acabo de volver en mí. El otro coche está parado a varios metros. No puedo ver su matrícula porque no tiene luces.
La puerta está abierta y el rojo de los pilotos traseros dibujan el contorno de una figura.
La de alguien encapuchado.
Un fuerte nerviosismo me invade. Giro la llave. El motor no arranca. Doy patadas al acelerador. No arranca. Sé que viene hacia aquí.
—Ese maldito loco, venga, venga, venga.
No quiero ni mirar. Y esto no arranca.
Rugido de motor.
La puerta se abre sola.
Acelero a tope y los neumáticos ya cristalizados de tanto tiempo patinan sobre el asfalto medio mojado. La puerta da bandazos con la brusquedad del movimiento.
—Ese tío ha venido a por mí.
Paso junto a su coche, un León FR negro.
Nunca en 6 años he llegado tarde al trabajo. Hoy será la primera vez. Debería haber entrado hace 8 minutos y aún estoy en el túnel que cruza bajo la carretera y da acceso al parking delante de la nave
industrial donde pasaré las siguientes 8 o 9 horas.
Debo tener mala cara. El resto de almas en pena a las que llamo compañeros, incluido el supervisor, me han preguntado si estoy bien.
—No pasa nada —les dije—. Habrá sido algo que me ha sentado mal
en la comida.
O en la cena, o en el desayuno. Ya no sé cómo llamar a la hora en la que como cuando me levanto antes de venir a este lugar. En cualquier caso, hoy recojo mi coche en cuanto salga de aquí. Iré al
pueblo a primera hora y recogeré ese pedacito de hogar rodante.
—Si vuelvo a encontrarme con ese, no me seguirá el ritmo ni 10 segundos.
¿Debería avisar a alguien? ¿A la policía?
—No lo sé.
Por alguna razón me siento emocionado por volver a toparme con ese loco.
—No tiene sentido.
Supongo que 6 años viviendo de noche alteran la realidad a cualquiera, pero lo que no tiene sentido es que ahora, estando frío tras toda la jornada nocturna, el 124 arranque a media vuelta.
Ya con mi León y cargado de expectación, aquella siguiente noche no me topé con nadie. Han pasado días, semanas y algún que otro mes también. No hay rastro de ese tipo y, yo, he estado aprovechando el tiempo. He gastado dinero como nunca. Dinero que igualmente no usaba, lo he
invertido en el León.
Los mejores neumáticos, refuerzos en el chasis, latiguillos de freno metálicos y una reprogramación ajustada. Ahora sale un humo negro brutal. Eso será lo que vea el maldito loco aquel cuando vuelva a toparse conmigo.
También he practicado para ir lo más rápido posible por ese tramo de 20 minutos solitario. Ahora siempre llego temprano al trabajo. Todo por tratar de enfrentarme de nuevo a un chalado que quizá
nunca existió.
—¿Y si solo me dormí al volante? ¿Y si fue una simple casualidad?
Quizá tanto tiempo en este ciclo infinito nocturno e incomunicado me esté afectando. En el trabajo solo digo “hola” al entrar y “adiós” al salir. Los días libres los paso durmiendo. No veo la tele, no
escucho la radio y tampoco leo. El único momento que parezco verdaderamente consciente es
ahora, cuando estoy en mi coche, por esta carretera en la que espero encontrar algo que quizá no exista.
—Quizá yo solo existo en este instante. En estos 20 minutos.
No puede ser. No. Además he visto la luz del día cuando he llevado el coche al taller para las mejoras. Aunque no era el taller de mi amigo, porque eso significaría hablar de verdad con alguien.
Contarle, tal vez, mi vida y mis planes solo por decir algo. Cosa que podría provocar que toda esta bizarra esperanza de encontrar a ese encapuchado de nuevo, se desmoronase.
—Y por alguna razón, yo no quiero eso.
Unas luces brillantes me sacan de mi diarrea mental.
En la misma recta, en dirección contraria, un coche con las largas.
Una extraña ilusión se apodera de mis entrañas.
Lanzo ráfagas.
El otro coche cambia a cortas. La forma de los faros indica que es un León, no cabe duda. Espero con ansia que las apague, a que ocurra de nuevo. La distancia se acaba.
Y no pasa nada.
El coche pasa junto a mi ventanilla.
Y no logro ver nada. Observo atentamente cómo se distancia por el retrovisor. Sin que ocurra nada.
Decepción.
—Un momento.
Cómo no me he fijado.
—¡No tiene luces de matrícula!
En ese instante, el otro coche apaga las luces. Freno de golpe, en muy pocos metros. La nueva frenada es tremendamente eficaz. Bajo y miro a lo lejos.
Un motor revolucionado se acerca desde la lejanía y dos faros como ojos de lobo emergen de la oscuridad. Entro en mi coche y salgo disparado a toda velocidad. Comienza la persecución. Soy más hábil y mi coche va mucho mejor.
—Pero no logro despegarme de esas luces.
Luces que vuelven a apagarse. Estamos en plena curva a derechas y siento un golpe. El retrovisor
izquierdo sale volando.
—¡Me está adelantando por fuera!
Trato de perseguirlo sin entender cómo puede correr en plena
oscuridad. No, no puedo.
—No puedo seguirle el ritmo.
La oscuridad de la noche se traga al León negro, que desaparece del alcance de mis faros. Entre desolado y agitado por la adrenalina, sigo mi camino hacia la salida que da al trabajo. Llego al túnel que pasa bajo la carretera para acceder al aparcamiento.
Hay algo en medio.
Un León negro.
Delante, un encapuchado.
Y aquí estoy yo.
Acongojado sin atreverme a cruzar.
Pasan los segundos. Él no se mueve y yo tampoco. El tiempo se ha detenido y la luz de los faros no es capaz de dibujar el rostro de ese tipo bajo la capucha.
Me armo de valor.
Hoy llegaré tarde por segunda vez, aunque tantos días apareciendo temprano han debido compensar.
—No pienses tonterías.
Me rearmo de valor.
Bajo del coche y pregunto:
—¿Quién eres? ¿Qué quieres?
No hay respuesta.
—¡¿Eres tú el de la carretera?!
El encapuchado da media vuelta abre la puerta para subir al coche, cuando se detiene y responde por fin.
—Hoy no llegarás a tiempo al trabajo. Ya no volverás a llegar a
ningún sitio.
Hace una pausa y me señala con el dedo.
—Ahora eres parte de la carretera.
Sube, arranca y se va dejando una espesa humareda negra. No entiendo nada, pero cuando me volteo, mi León ya no es amarillo. Es negro. Me pongo la capucha que jamás tuve, subo en él y regreso por donde he venido, pero con las largas encendidas.
—Estoy en casa.